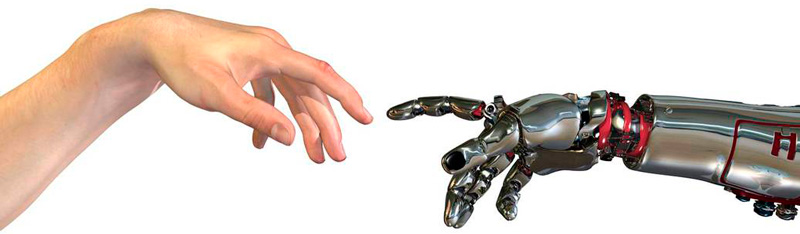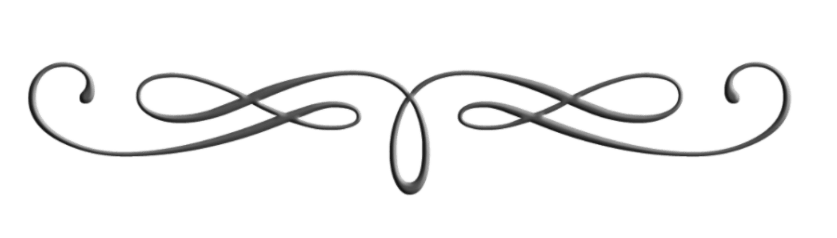El collar de hiedra
En una comarca castellana golpeada por el sol y el viento vivía, a la loma de una sierra adusta como el gris del suelo, un conde con su esposa en el interior de un castillo de gruesas paredes rodeado por un foso profundo y seco. Tenían un hijo, de nombre Rodrigo, noble de rostro, alto de porte pero escaso de fuerza y desviado en sus instintos, tanto que todo el condado lo tenía por hechizado, pues en nada hacía de sus costumbres las de un buen heredero de un valiente hombre de armas.
Su padre lo miraba desde la atalaya a la que subía a hablar con el buen Cristo y rezar porque tuviera a bien bendecirlo con sangre fuerte en las venas de su progenie, pero él, en la plaza donde se arremolinaban los chiquillos de la plebe y los hijos de sus capitanes, prefería distraerse con los caballos, a los que alimentaba llevándoles la paja del jergón al hocico con su delicada mano, o con las hiedras que crecían en las esquinas umbrías de los contrafuertes que recogía y llevaba luego a sus aposentos, donde dejaba las hojas secar a la luz.
Una de esas tardes, su padre, turbado por la fragilidad de su hijo, lo encontró agazapado mientras lloraba en una esquina del salón donde servían las comidas.
– ¡Levántate, yergue el rostro! No ha nacido de mi sangre aún quien derrame una sola lágrima si no es porque le arrebataron el honor de arrancarle la vida a un sarraceno! Álzate y dime: ¿Qué te inquieta? – preguntó el conde.
– Padre, me arrebataron mis hojas.
– ¡Qué hojas, las del patio? ¿Eso te hace llorar?
– Sí, el hijo del herrero me las quitó cuando las recogía del muro, y cuando intenté recuperarlas me pegó. ¡Castíguelo usted, padre!
El conde torció el gesto y gritó:
– ¿Castigarlo? ¿Me pides a mí, justicia, de mi mano? ¿La que tú no impartiste? ¡He aquí mi justicia!
Y alzando el brazo, fue a golpear a su hijo, pero justo entonces llegó su madre, entristecida, y se apiadó del cachorro sujetando el puño antes de caer. El conde, lamentando la piedad de su esposa y desdichado por la debilidad de su hijo, incapaz de defenderse por sí mismo, salió a grandes pasos de la sala y se enfundó en una oscura capa, acudiendo a su caballo y marchándose del castillo al galope.
Pasaron así varios días en los que la desdicha pareció apropiarse del burgo ante la ausencia del conde. La condesa rumiaba su tristeza ora oteando el horizonte vacío de su esposo, ora hilando con el rostro pétreo y en silencio. Los alguaciles buscaban entre las quebradas y en las hendiduras del páramo, los soldados batían el bosque reseco, pero no encontraban a su dueño y se sumieron finalmente en una temerosa melancolía, pues el clérigo mascullaba que había en el castillo una maldición que impedía que Dios los tuviera en su estima.
Rodrigo, a quien su madre tanto abrazaba como apartaba de su seno cuando las lágrimas la embargaban, sentía que había fallado a su padre, pero su fragilidad le impedía revolverse contra su instinto. Así, paseaba solo, apenas seguido por los guardas que, acero en ristre, lo escoltaban fuera de las murallas, cuando se alejaba absorto en el vuelo de alguna rapaz o perdido en los saltos breves de un conejo justo antes de ser tragado por la tierra. Una de esas mañanas, en la que había empeñado gran parte del andar del sol en reunir un notable collar de hojas y flores pardas, por él tejido, sobresaltose al descubrir que sus dos escoltas ya no lo acompañaban. En el linde de un bosque ralo y resinoso se encontraba, con el castillo en lontananza, hecho una pequeña aguja en el fondo nítido del aire seco del horizonte, cuando una sombra poderosa se interpuso entre él y su terruño. De la sombra se alzó una voz profunda que le increpó:
– ¿Tienes valor para ser Rey?
El niño, asustado, se aferró al collar de hojas y estremecido se encogió en el suelo, mientras la sombra lo envolvía en un saco y lo levantaba en vilo para adentrarse en la penumbra del del bosque al umbrío atardecer.
Cuando se despertó, magullado, estaba desnudo y sucio en medio de un corral de cantos cubierto por un techo de paja. La sombra lo miraba desde la puerta, y él se incorporó a duras penas para luego caer. Tenía hambre y se sentía débil. La voz negra le exhortó:
– ¿Tienes hambre?
– Sí, por favor, apiádese de mí y deme un bocado – respondió con lágrimas en los ojos.
La sombra se adelantó y le asestó un golpe con un puño duro como el mango de un hacha, tan fuerte que le arrebató el aliento y el habla.
– ¿Quieres comer? ¡Hazte tú la comida!
Entonces la sombra le tiró desde la puerta una cría de liebre que apenas levantaba un palmo y que correteaba con grandes orejas por el suelo polvoriento. Justo antes de salir y cerrar la puerta, dejó caer un cuchillo afilado que, al reflejar la luz que apenas entraba por el techo, brilló como un rayo antes de escucharse el trueno.
Rodrigo miró la liebre con ojos humedecidos. Ésta lo rehuía, asustada. Así fue hasta que presa del agotamiento el muchacho se acurrucó helado en una esquina y la liebre terminó por arrimarse a su escaso calor mientras permanecía inmóvil. Su mirada negra sostenía la suya, y las orejas giraban buscando ruidos. Ambos estuvieron inmóviles hasta que Rodrigo cayó dormido.
Así estuvo un día más. La sombra no había vuelto a aparecer, si bien Rodrigo creía que a veces unos ojos implacables lo observaban desde un agujero en el muro, por el que ni siquiera su cuerpo delgado era capaz de escapar. El hambre lo desesperaba y la liebre cada vez lo rondaba más, perdido el miedo. Se acercaba a la puerta y miraba el cuchillo. Intentó usarlo para forzarla, pero sus manos eran frágiles y la madera gruesa y dura como el lomo de un buey. Poco a poco se sentía más débil y desesperado, y los mordiscos en el estómago lo torturaban, hasta el punto de que los correteos, cada vez menos de la liebre se convirtieron en un lento suplicio. Se le pegaba a la piel fina, y sentía su vello cosquillearle cuando intentaba entregarse al sueño, hasta que el ansia por comer se convirtió en un grito que no cesaba y le impedía cerrar los ojos. Pasó lo que tal vez fue medio cuarto de luna y, casi en el límite de sus energías, Rodrigo, seco de lágrimas, se aferró a la liebre, tan exangüe como él, y la acercó a su pecho. Dócil, agotada, no protestó cuando un brillo de metal le arrancó el aire de la garganta y un líquido cálido, negro, se desbordó por las piernas de Rodrigo, que desesperado arrimó su boca al filo y llenó su garganta seca con la sangre del animal, al que le arrancó la piel desbaratándolo para morder su escasa carne antes de caer agotado.
Cuando, pasado el invierno y llegada la primavera, el vigía vio regresar a Rodrigo desde la barbacana del castillo, pensó que era un soldado, porque tenia una pesada espada atada a la espalda y su andar era firme y decidido. Le dio el alto y llamó a la guardia, que lo rodeó justo en el puente, con las manos aferrando las armas. Pero uno de ellos lo reconoció y exclamó: ¡Es el hijo del señor!
Apenas tardó un instante la madre, a la que las pérdidas de sus hombres le habían teñido el cabello de blanco, en cruzar el patio para abrazar a su hijo. Justo antes de hacerlo, sin embargo, se detuvo, como hendida por el rayo, pues alcanzó su otrora curiosa mirada, que ahora parecía atravesarle la nuca. Anudado al cuello, las flores de sus collares se habían demudado en orejas de animales. En el centro del collar, sujeto por un lazo de piel, las puntiagudas orejas de una liebre.
– ¡Hijo! – musitó con un hilo de voz.
Todo el castillo había acudido a recibir a aquel joven de pelo sucio, manos callosas y uñas negras. También, entre la muchedumbre, estaba el hijo del herrero, quien le había arrebatado las hojas en su otra vida. Rodrigo alcanzó a verlo. De repente, con un gesto que ni los soldados, ni los guardas, ni el muchacho desdentado pudieron apenas seguir, su espada había salido de la funda y había atravesado la barriga del chico, que se oscureció como si la noche surgiera de su seno. Todos quedaron en silencio, inmóviles, cuando el desdichado niño gritó algo que nadie pudo entender, porque un brillo de nieve sucia silenció su voz en un arco que le separó la cabeza del cuerpo y terminó en un ruido metálico cuando la espada golpeó el suelo, tal había sido su fuerza.
De forma inconsciente, todos, excepto uno, dieron un paso atrás. El herrero, confuso, sostenía el cuerpo tembloroso de lo que había sido su hijo esa misma mañana. Sus ojos se humedecían en una mezcla de incomprensión, desesperación y, finalmente, furia, que ganó la batalla y lo abalanzó sobre Rodrigo, que estaba preparado para recibirlo, con la espada sostenida a dos manos por encima de la cabeza. Justo iba a citarlo cuando un sonido sibilante detuvo al herrero en seco y lo clavó en el patio, ensartado por la vara lisa de una lanza. Todos miraron al lugar del que procedía: sobre un caballo embridado, envuelto en una capa negra y pesada, una sombra había puesto fin a la ira del hombre desesperado. El jinete se descubrió, y todos pudieron ver el severo rostro del conde que los miraba de hito en hito. Cuando descabalgó, una sonrisa le ocupaba el rostro. ¡Padre! gritó Rodrigo, y se unió a él en un poderoso abrazo. Ambos, enlazados, fueron aclamados. Primero lo hizo el clérigo, luego el capitán mayor, más tarde su mesnada.
Esa noche, en el castillo, nadie molestó a la hiedra ni escuchaba la canción de los grillos despiertos. Las moscas husmeaban los charcos y una mujer enviudada lloraba al lado de una zanja improvisada llena de tierra removida. El vino corría en la mesa y un rezo se elevaba desde la capilla hasta la bóveda del cielo donde se perdía hasta fundirse con el viento. En el quicio de una ventana, alta sobre la noche, descansaba un collar hecho de muerte.
ALP, 28/04/2016